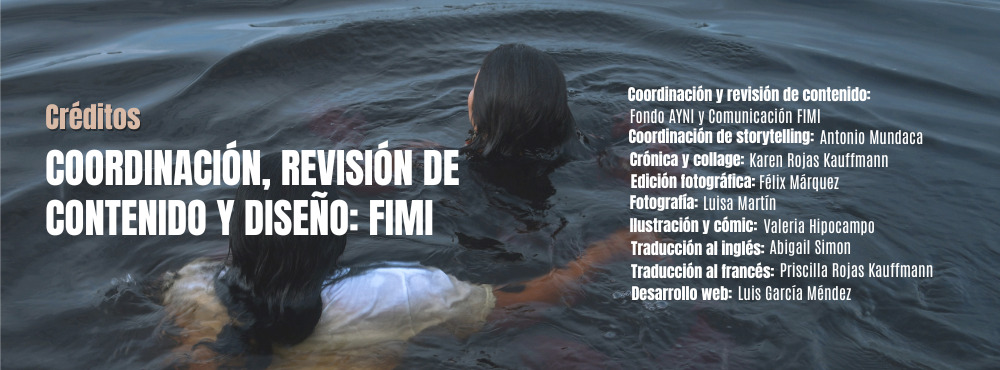Las amazonas
del país de los ríos
Colombia
Clemencia Herrera Nemerayema




La Corporación Cultural, Ecológica Mujer, Tejer y Saberes (Mutesa), es una organización creada desde 2004 para empoderar a las Mujeres Indígenas de Colombia, víctimas de desplazamiento forzado y violencias machistas, y fomentar espacios formativos e iniciativas productivas basadas en los conocimientos y la memoria ancestral de los pueblos amazónicos.

Clemencia mira con atención hacia la niebla. A medida que la lancha avanza, una luz tenue parpadea entre las hojas de los árboles. Viaja de Leticia a Nazareth, una pequeña comunidad en la que habitan 956 personas de los pueblos Tikuna, Uitoto y Kocama, ubicada a 25 kilómetros río adentro, sobre un viejo y angosto barco de madera. Antes de fundirse en el agua, cae una llovizna tenue
María Clemencia Herrera Nemerayema conoce a los espíritus invisibles que viven entre los bosques. Es portadora del conocimiento de la selva y lideresa espiritual del pueblo Uitoto. Ha sido, desde antes de cumplir los 20 años, la voz de las Mujeres Indígenas amazónicas ante el mundo.
Comunidad indígena Murui-Muinane, Uitoto
La Amazonía es un bioma serpenteante de casi ocho millones de kilómetros cuadrados. Vista desde el aire, la selva se ondula debajo de las nubes. Cuando el agua llega a la parte más alta, la combinación del sol y el viento la convierte en un río caudaloso, un río de nubes que fluye so-bre ocho países por los que se extiende la cuenca, oscureciendo tímidamente todo lo que atra-viesa a su paso: ceibas gigantescas, pantanos de voces misteriosas, criaturas de raíces salvajes.
Antes de la invasión colonial ni el río ni la selva tenían nombre. Luego llegaron las primeras expediciones y en 1541, tras una cruenta batalla con un grupo de guerreras, Francisco de Ore-llana bautizó las tierras y las extensas aguas del río Amazonas.
La palabra puede derivar del iraní ha-maz-an, que significa ‘luchar juntas’, o más específica-mente del griego Amazōn, a-mastos, que significa ‘sin seno’, porque se creía que estas indómitas mujeres se cortaban el pecho derecho para poder manejar mejor el arco, lo cierto es que las Amazonas eran mujeres soberanas, nómadas y libres.




De esta estirpe de mujeres que luchaban para defenderse al margen del sistema imperial, des-ciende María Clemencia Herrera Nemerayema. Una defensora indígena de los Murui Muina, originaria de La Chorrera, una comunidad ubicada en la cuenca del Río Igara Paraná, con un largo historial de violencia, dolor y despojo en sus territorios.
Una herida abierta en el corazón de la Amazonía colombiana
Los Murui Muina o Uitotos, como los llamaron durante la Colonia, son una de las comunidades indígenas más grandes que habitan la selva amazónica. Hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce, dueños de la naturaleza y los espíritus de la selva, lograron permanecer aislados del control y la asistencia del Estado hasta principios del siglo XX. Su historia, tal y como la recuerda Clemencia, está marcada por los años de la extracción cauchera, que casi extermina también a los pueblos Bora, Muinane y Okaina. Una época aciaga de la selva en la que desde 1879, y durante más de tres décadas, torturaron y esclavizaron a 100 mil indígenas amazónicos hasta diezmarlos, a causa de la explotación de la goma silvestre.


Para las comunidades indígenas el crecimiento de la industria cauchera fue un proceso devasta-dor. Muchos pueblos originarios fueron física y espiritualmente exterminados, otros, como los Uitoto sobreviven en la actualidad, pero los recuerdos de las atrocidades que soportaron perma-necen, como una herida supurando, en la memoria individual y colectiva.
Una herida abierta en el corazón de la Amazonía colombiana
María Clemencia Herrera Nemerayema tiene 57 años. Es portadora del conocimiento de la selva y lideresa espiritual del pueblo Uitoto. Morena, con el rostro entristecido como el color de la tierra después de una tormenta, sus ojos negrísimos son charcos abisales a la luz del fuego, co-noce a los espíritus invisibles que viven entre los bosques, porque ha caminado con los pies descalzos sobre los restos de las frutas y las hojas podridas de los árboles, hasta perderse. Ha sido, desde antes de cumplir los 20, la voz de las Mujeres Indígenas amazónicas ante el mundo.
A medida que se adentra en la selva, su mirada aguda pasa de una planta a otra, recuerda que sus antepasados recogían hierbas para curar las heridas vivas que dejaban los azotes durante la Fiebre del Caucho.
Una niña Murui-Muina
“Yo era una niña extrovertida, pero no conocía la historia del genocidio. Los sobrevivientes continúan sin hablar de esto, pero cuando se escuchaba el ruido de un bote, una lancha o algún aparato motor acercándose al pueblo, todo el mundo se escondía y podía reconocer en la gente la cara del miedo. Tampoco sabía por qué jugaba con otros niños a contar los árboles que tenían heridas, aquellos árboles que sangraban caucho”, dice Clemencia, mientras recoge un manojo de bromelias ocultas en la raíz de una palmera gigante.
Cuando cumplió los 27 años, cofundó la Escuela de Formación Política de la Organización Na-cional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), que cada año capacita a decenas de jóvenes para proteger su territorio formando liderazgos orientados a la incidencia, la participación política y el goce efectivo de sus derechos individuales y colectivos.
Siendo muy joven, Clemencia asesoró a la Confederación del Alto Amazonas de la Organiza-ción Nacional Indígena de Colombia (ONIC), y fue parte de la comitiva que logró incorporar los derechos al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de su país, en la Constitución Política de 1991. Un cambio significativo en la participación de los Pueblos Indígenas como sujetos de derechos. Trabajó también en la recuperación del Predio Alto Putumayo. Un territorio de casi 6 millones de hectáreas que durante la extracción cauchera, fue violentamente expropiado por la empresa Peruvian Amazon Company, y otras compañías destinadas a la importación de la goma para su abastecimiento en Europa.
El mayor explotador del caucho en la zona fue Julio César Arana. Un empresario y político pe-ruano que construyó en La Chorrera, uno de los principales centros de acopio llamado La Casa Arana. Ahí se almacenaba la goma que transportaban hasta los puertos de Iquitos, en Perú, y de Manaos, en Brasil, para luego seguir la ruta hasta Inglaterra donde se vendía la producción, pero toda la operación dependía de los indígenas: Eran ellos quienes podían caminar la selva sin perderse y sus saberes y prácticas ancestrales les permitían sobrevivir largo tiempo en terri-torios hostiles.
Para doblegarlos, los caucheros instauraron un régimen de terror especialmente violento contra las mujeres. “Nuestro territorio es una fosa común abierta. Los abuelos cuentan que en La Casa Arana eran obligados a trabajar jornadas extenuantes, y que si no cumplían con las cuotas que imponían los capataces, los indígenas esclavizados eran mutilados, torturados, encarcelados y quemados vivos; las mujeres además eran violadas y las malocas incendiadas con sus hijos dentro”, cuenta Clemencia con la mirada encendida, mientras la niebla cae afilada sobre el cie-lo que arde.
A finales del siglo XIX la producción del caucho movía la economía mundial porque se utiliza-ba para fabricar artículos de uso regular como los neumáticos. Durante aquellos años, hasta el 95% de la goma producida se sacaba de esta selva. El método de extracción le dio el sobrenom-bre de “árbol que llora”, porque para obtener su savia lechosa y blanca, se realizaba cortes al tronco. Los cortes cicatrices que dejaron los caucheros hoy son todavía visibles.
En el libro El sueño del celta, una novela del escritor peruano Mario Vargas Llosa, hay un fragmento en el que relata que ochocientos Okainas llegaron a La Chorrera a entregar las canas-tas con las bolas de caucho que habían recogido en el bosque, pero veinticinco de ellos no ha-bían llevado la cuota mínima a la que estaban obligados.
“Los administradores decidieron dar una buena lección a los salvajes y ordenaron a los capata-ces que los envolvieran en costales empapados de petróleo. Entonces, les prendieron fuego. Dando alaridos, convertidos en antorchas humanas, algunos consiguieron apagar las llamas revolcándose sobre la tierra, pero quedaron con terribles quemaduras. Los que se arrojaron al río como bólidos llameantes, se ahogaron”, describió Vargas Llosa.
Los pueblos indígenas que habitan hoy la selva colombiana son descendientes de las pocas per-sonas que lograron sobrevivir a la extracción del también llamado “oro negro”. Antes de la ma-sacre, había más de 100 mil indígenas en el territorio del Putumayo, luego de la opresión y la barbarie, apenas sobrevivieron 64 personas. Clemencia relata que en La Chorrera, sólo queda-ron cuatro casas de pie. “Una de esas casas era la de mis padres. Soy la cuarta generación de los hijos de la resistencia”, dice orgullosa.
Las desplazadas de la selva
En 1998, la violencia de los distintos grupos armados en Colombia provocó el desplazamiento de mas de 300 mil personas. La población civil fue declarada como objetivo militar por todos los actores armados.

Según datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), una organización de la sociedad civil que centra sus acciones en la defensa de los derechos hu-manos y el derecho internacional humanitario para la construcción de una paz duradera, en aquellos años los paramilitares fueron responsables del 67% del número total de personas des-plazadas, 27% se atribuyó a la guerrilla y el 7% a las fuerzas militares.
Los distintos grupos armados acosaban, amenazaban y asesinaban a la población civil y tras cada ataque, hostigamiento o masacre, los pobladores huían hacia contextos urbanos, ante la posibilidad de caer en manos de los paramilitares, la guerrilla o el ejército.
“Un día de 2002 casi me matan en un fuego cruzado. No lo hicieron por no dejar a mi hija huér-fana, y aunque nunca me sentí víctima del conflicto, entendí que las mujeres y su hijos eran especialmente vulnerables a estas violencias. Sentir sus vínculos como madres, hijas, nietas o sobrinas de otras mujeres que sobrevivieron a las torturas del conflicto armado, me hizo fundar Mutesa”.



Así nació en 2004 la Corporación Cultural Ecológica Mujer, Tejer y Saberes (Mutesa), para fomentar espacios formativos e iniciativas productivas basadas en los conocimientos y la me-moria ancestral de los pueblos indígenas.

“Yo quería que las mujeres desplazadas y radicadas en Bogotá, pudieran acceder a mejores condiciones de vida, pero sin estudios era prácticamente imposible hasta que construí un espacio en el que podían acabar su bachillerato”, cuenta Clemencia con la mirada fija en algún punto lejano del río Putumayo.
Hoy, esta lideresa experta en Derecho de los Pueblos Indígenas por la Universidad Carlos III, de Madrid, España, ha acompañado a más de mil 500 mujeres de toda la Amazonía colombiana que decidieron continuar sus estudios y preservar sus prácticas espirituales con especialidad en salud, educación, participación política, cambio climático y extractivismo.
Formar y transformar mujeres amazónicas
En el corazón de un caserío ubicado en Nazareth, entre la espesa vegetación de la Amazonía colombiana, hay una pequeñísima cancha de fútbol y una iglesia gris donde celebran misas por las tardes, ahí se reúnen mujeres provenientes de la selva.
A través del proyecto Fortalecimiento a iniciativas de emprendimientos productivos de las mujeres indígenas en Colombia, financiado por FIMI, Mutesa adjudicó la subvención a 10 grupos de mujeres que lideran organizaciones de base. Este financiamiento, que ha sido vital para ellas, tiene como propósito impulsar y reforzar emprendimientos innovadores y de alto impacto para el desarrollo sostenible de proyectos productivos en sus comunidades.
Para lograrlo, Mutesa creó el restaurante Copoazú, con el que preservan la memoria gastronómica de las mujeres indígenas desplazadas por el conflicto armado, generan ingresos económicos a partir de la recuperación de las tradiciones locales y del uso sostenible de los recursos amazónicos.
“Yo quería que las mujeres desplazadas y radicadas en Bogotá, pudieran acceder a mejores condiciones de vida, pero sin estudios era prácticamente imposible hasta que construí un espacio en el que podían aprender algunos oficios y acabar su bachillerato”, dice Clemencia Herrera.
Desde entonces Mutesa ha becado a más de mil 500 mujeres de toda la Amazonía colombiana que decidieron continuar sus estudios y preservar sus prácticas espirituales con especialidad en salud, educación, participación política, cambio climático y extractivismo, y mediante la Red de Mujeres FIMI-AYNI, han apoyado emprendimientos productivos, asegurando que las Mujeres Indígenas sigan tejiendo su historia con autonomía y dignidad.
Una sanción colectiva
Nazareth se fundó como resguardo indígena en 1945 por 15 familias Magütá que llegaron a la zona en donde la quebrada Pacuatua, se funde con el río Amazonas. Sus habitantes viven en pequeñas y rústicas casas de madera, rodeadas de una fronda verde que nunca termina.
En el corazón del caserío hay una pequeñísima cancha de fútbol y una iglesia gris donde cele-bran misas por las tardes. Sentada bajo el techo de palma caraná de una maloca, Clemencia se resguarda del sol y la humedad implacables junto con varias mujeres que la siguen. Desde que abandonó el territorio ancestral del pueblo Murui Muina para establecerse en Bogotá, su pre-sencia en las comunidades amazónicas es un faro, una luz que las ayuda a sobrevivir entre las hostilidades y la oscuridad de la selva.



“Las Mujeres Indígenas sufren porque no tienen una vida digna. Este ha sido un territorio históricamente abandonado por el Estado. La alimentación, la educación y la salud son servi-cios precarios, casi no existen”, dice, mientras las mujeres suben una loma para llegar a una de las chagras.
La chagra es una plantación familiar que ha garantizado a los habitantes de la Amazonía, una alimentación variada y nutritiva, medicina, combustibles y materiales de construcción. “Este pedazo de tierra es importante para que la familia esté con la barriga llena. Si hay hambre, hay violencia”, dice lamentándose, Clemencia. En la punta de la pequeña loma, todas coinciden. Al abandono institucional se suman otras violencias como el alcoholismo, la drogadicción, el reclutamiento de jóvenes por los grupos armados que controlan la zona y el machismo.
En Nazareth, como en otros remotos pueblos amazónicos, es muy común ver a mujeres aban-donadas con sus hijos desnutridos, “y cada mujer aislada o despojada de su chagra, deja una cicatriz profunda en el tejido social de las comunidades”, asegura Clemencia, mientras va ca-yendo la tarde.
En ese momento no lo sabe, pero esa noche después de la fiesta patronal del pueblo, un hombre borracho amenazará a su esposa con golpearla, ella llorará sin descanso, hasta el amanecer. Al día siguiente, ya con la luz del medio día en su punto más alto, las mujeres se consuelan, se abrazan, se organizan.
Están ahí porque gracias al acompañamiento de Mutesa y al financiamiento de organizaciones como el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), hoy tienen acceso a la educación, a la posibilidad de desarrollar proyectos productivos que les permitan volverse independientes eco-nómicamente, explorar y fortalecer sus liderazgos para afrontar las violencias machistas, la discriminación o el dolor, y eliminar las barreras geográficas, de conectividad o digitales.

Antes de volver río abajo, Clemencia se despide. Con un largo abrazo grupal las mujeres signan la promesa de volver a estar juntas. “Las mujeres indígenas queremos romper paradigmas, que-remos ver más mujeres participando en los espacios de la vida política, queremos que todas sepan que podemos soñar y transformar profundamente nuestras vidas”.
La lancha de Clemencia zarpa lentamente de camino a casa. A pesar del miedo, en lo más pro-fundo y remoto de la Amazonía colombiana, todos los días amanece.