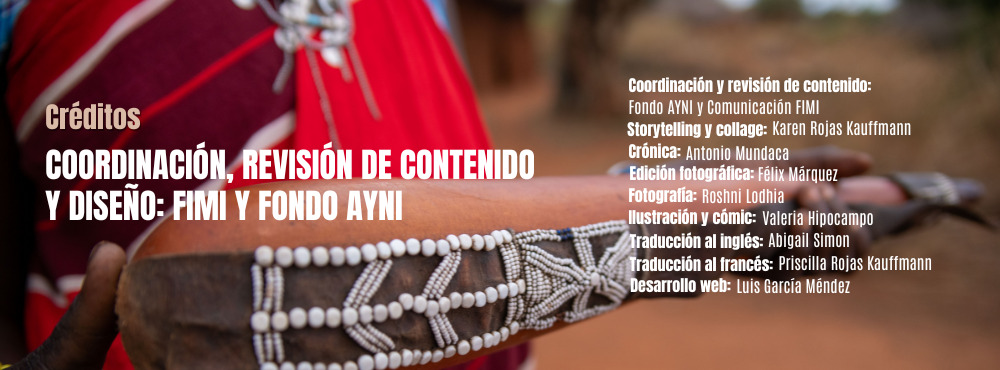Un canto para acompañar
el nacimiento
Tanzania
Ndinini Kimesera Sikar




Maasai Women Development Organization (MWEDO), es una organización de Arusha, en Tanzania fundada en el año 2000, cuya visión es lograr el empoderamiento colectivo de Mujeres Masáis, a través del empoderamiento económico, justicia en la repartición de la tierra, el acceso a la educación y a la salud digna.

Ndinini Kimesera Sikar tenía 15 años la primera vez que dijo no, a un matrimonio forzado, pactado con un hombre Masaí varios años mayor que ella. Sus padres habían acordado la ceremonia porque aquel hombre vestido de purpura, tenía muchas vacas y era un guerrero que ya había probado la miel y la sangre.
“Dije que no. Me encontraron otro hombre después. Volví a decir que no. Encontraron otro marido para mí y volví a decir que no”. Ndinini no sabía entonces que iba a convertirse en un puente para la tradición y una puerta en el Pueblo Maa para que miles de niñas crearan mundos nuevos con sus propias voces.
Monte Longido, comunidad indígena Masái
Se reveló en un país en el que muy pocas pueden hacerlo. Es una mujer optimista sentada al lado de un corral circular, donde hay cabras blancas que pastan una hierba verde y escasa que crece sobre el resto de la tierra enrojecida. Junto a ella corren niños descalzos que juegan sobre planicies abiertas y mujeres mayores que la siguen y la escuchan.
Mientras camina, hay otras mujeres de cabeza rapada con abalorios de colores que les cubren el pecho, túnicas rojas y azules pegadas a sus cuerpos delgados y negros, que afilan sus cuellos con sus aretes brillantes y dorados. Ndinini dice que las Masáis cantan a las montañas sagradas, a la vida sencilla; que el día que no canten será el fin de la tierra, que sus ancestros muertos llegan cada año con las ventiscas cálidas que vienen del mar y los cantos son para ellas una conexión divina con el Monte Longido.
Ndinini cree que pudo decidir sobre su vida porque era la favorita de su padre. Hace del amor familiar un velo que la protege. Confiesa que se sintió abrumada por la presión cultural, quería mantenerse noble y digna ante los ojos de su madre.




En ella hay una batalla entre lo antiguo y la modernidad como si quisiera sacar de esos territorios la penumbra. Se atrevió a decir tres veces no, en un pueblo al Este de África, que según los datos históricos, migró del Gran Valle del Rift en el siglo XVII y practica por generaciones los matrimonios forzados. A veces concertados desde antes del nacimiento entre familias vecinas, entre comunidades cercanas, porque para ellos con el intercambio entre hijas, entregadas como esposas, sostienen el equilibrio económico, el linaje, la subsistencia.
Vencer con la espiritualidad
Los Masáis son de los pocos pueblos africanos que resistieron a la colonización británica. El precio de esa resistencia fue perder sus tierras más fértiles entre 1904 y 1911. Durante el dominio británico en Tanzania, las autoridades expulsaron a los Masáis del Monte Meru y el Monte Kilimanjaro. En la década de 1940, los obligaron a abandonar las regiones montañosas cercanas a Ngorongoro y fueron segregados de forma paulatina a parques nacionales repartidos por África Oriental.
Mientras los ingleses los veían como un obstáculo para su expansión por el cuerno africano y la conquista del Mar Rojo, para los Masaís los ingleses eran invasores que habían robado el 70 por ciento de sus mejores tierras, y amenazaban su forma de vida ancestral y su territorio sagrado.



Tenemos que encontrar la manera de llevar lo viejo a lo nuevo. En las familias modernas parecen valorar más la autonomía personal, pero en las familias tradicionales se comparten los recursos, se toman decisiones colectivas. Nuestro desafío es combinar estos dos mundos.
Kimokouwa es un pequeño pueblo que se erige plano entre montañas oscuras. Sobre él hay una meseta donde Mujeres Masáis encuentran refugio. Se reúnen, aprenden, trabajan, celebran la vida. La pequeña ciudad tiene apenas poco más de 7 mil habitantes y se encuentra en la región de Longido, al Norte de Arusha, la ciudad natal de Ndinini.
La carretera de Namanga atraviesa las montañas y la línea fronteriza que divide a Kenia y Tanzania, una división política colonial y geográfica que separa los pueblos Masáis por toda la sabana, pero que ellos unen con sus costumbres, las caminatas al lado de su ganado y su persistencia para mantenerse seminómadas.
En Kimokouwa, Ndinini Kimesera lleva 25 años haciendo activismo a favor de la salud y la educación de las Mujeres Indígenas. Recuerda que ha sido largo y difícil el camino para hacerles entender que tienen la fuerza y la determinación de las leonas en el continente madre. Les insiste en que todas pueden ser dueñas de la granja y conservar sus tradiciones, que son las portadoras de un linaje antiguo y hermoso, que llevan la sangre de generaciones que resistieron al expolio de las potencias.
“Tenemos que encontrar la manera de llevar lo viejo a lo nuevo. En las familias modernas parecen valorar más la autonomía personal, pero en las familias tradicionales se comparten los recursos, se toman decisiones colectivas. Nuestro desafío es combinar estos dos mundos”. Ndinini sonríe a menudo, el pasado y presente de segregación, dice, puede transitarse y vencerse con la espiritualidad, la memoria ancestral y los saberes tradicionales.

Una hija de la boma
Ndinini profesa la religión cristiana, pero cree en el poder sagrado de la naturaleza. Confía en la potencia comunitaria que ejercen las madres, en el valor de las Mujeres Indígenas unidas que muy pocas personas entienden en occidente, cuando nombran con sus reglas morales los significados de la poligamia.
Ella viene de una familia de 38 personas, un padre, 5 madres y 32 hermanos; una casa llamada enkaji, hecha de capas de arena, orina y estiércol de animales de granja mezcladas con ceniza, un espacio donde creció con una chimenea central que ahuyentaba a las termitas. Ndinini es una hija de la boma, ese asentamiento tradicional del pueblo Masái, que consiste en un círculo de cabañas construidas con ramas y cubiertas de paja, un espacio seguro que las mujeres hacen con sus propias manos para proteger a sus hijos y el ganado que Enkai les regaló al principio de los tiempos; Mujeres y Niñas Indígenas cuidando casas humildes en medio de la llanura, ayudadas por arbustos espinosos que han evitado por siglos a los depredadores.


Dice que de pequeña escuchaba de los ancianos historias de Moranes enfrentándose a leones en los escarpados. Escuchaba las historias rodeada de sus hermanas, niñas de 6, 7 y 9 años que dormían en chozas con plataformas cubiertas de cuero; pequeñas vencidas por el sol, durmiendo frente al fuego, después de caminar 10 kilómetros de polvo seco buscando ríos subterráneos.



“Ordeñaba vacas y cabras, les cantaba a las vacas para relajarlas y que dieran más leche. Yo era una niña que siempre cantaba y comía frutas en los senderos con mis hermanas. Nuestras madres nos enseñaban a evitar elefantes, búfalos y monos que iban con nosotras también buscando agua”. En los recuerdos de Ndinini, África no es un laberinto azotado, despojado, dividido por grandes imperios. Cuenta despacio, que esas niñas que buscaban agua, igual que sus ancestras, sufrieron el despojo, un legado colonial que también les trajo la viruela y la hambruna, para ella África es la cueva antigua, amable, el lugar sagrado del mundo.
Educación y justicia para niñas pastoras
Al pie del Monte Meru hay una escuela de paredes amarillas con el escudo Masái a los costados. Niñas con uniformes escolares pulcros toman clases que mezclan la modernidad y las costumbres ancestrales adentro de las casas. La escuela es un terreno fértil con jardines verdes donde cada año entre 80 y 100 niñas africanas son salvadas, queridas y apoyadas para que puedan enfrentar el mundo, y si lo desean, vuelvan a sus comunidades indígenas a devolver lo que aprendieron en el corazón de Tanzania.
El lugar se llama Mobile Learning Lab y es parte de la organización MWEDO, una iniciativa que iniciaron un grupo de mujeres con la visión de atender necesidades específicas para que lograran el empoderamiento paulatino de todas ellas, a través de una sólida base social y ejes que siempre tengan como premisa la vida comunitaria a través del fortalecimiento económico, la justicia y la equidad en la repartición de la propiedad de la tierra y el acceso a la educación en las niñas pastoras más desfavorecidas a lo largo de la historia local.
En ese camino que inició hace 25 años, 850 mujeres han conseguido ser dueñas de sus tierras y más de 6 mil 300 obtuvieron conocimientos financieros y habilidades empresariales con grupos de autoayuda.
“Teníamos varios frentes para enfocar nuestras lucha cuando iniciamos la organización en el 2000; la igualdad de género, la desigualdad social, pero también teníamos muchos problemas con la cuestión de los derechos humanos, y específicamente cuestiones como la falta de educación, el analfabetismo”, dice Ndinini, orgullosa de que la iniciativa en la actualidad este brindando educación de calidad, apoyo financiero para matrículas escolares, comidas, útiles escolares, libros, uniformes, alojamiento y alimentación a niñas Masái de primer año de secundaria, apoyos que han logrado que las niñas tengan cada día mayor rendimiento en asignaturas que antes hubiera sido un sueño lejano, como matemáticas y ciencias, como química y biología
No hay pureza en el silencio
Ndinini dice que las mujeres se ayudan porque han enfrentado todo tipo de violencias. “Se trata de un instinto”, dice, convencida. Incluso cuando no saben nombrar esa tradiciones que son tragedias cotidianas, y sólo queda el dolor de luchar contra el filo del cuchillo por la ablación genital que lleva siglos mutilándolas.
La niña del Serengueti
Que las niñas Masáis muchas veces no entienden qué sucede, se esconden en acacias y cuando llega el momento final no pueden llorar, no deben, también eso tienen prohibido. Entiende que entre mujeres se trata de ayudar con el dolor que baja por el vientre, y sin curación en cualquier momento las niñas pueden morir de hemorragia o infección. La lucha que le da sentido a su vida es también contra esa iniciación ritual de su pueblo, un noviciado que está cargado de silencios, ese largo silencio antes de la fiesta, el matrimonio, la celebración de la feminidad y la belleza, una lucha contra la normalización del dolor para que las niñas permanezcan puras y que lleva generaciones lastimándolas.
Un ritual que según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por sus siglas en inglés), tiene en Tanzania una prevalencia nacional del 15 por ciento, y aunque se ha avanzado en la erradicación de esta peligrosa práctica que puede provocar la muerte y deja huellas psicológicas imborrables en las menores, todavía en la parte más septentrional y en las zonas rurales del Manyara y el norte de Arusha, el porcentaje asciende al 51 por ciento. Una tradición ritual que a pesar de estar prohibida por ley desde 1998, en el país todavía se realiza “discretamente”.

Espacios contra el dolor y la soledad
“¿Cómo integrar lo mejor de nuestra infancia en un mundo que cambia?”, se cuestiona y cuestiona Ndinini con frecuencia. Es una pregunta que lanza al aire en conferencias, en su recorrido por el mundo como embajadora de un pueblo milenario. En Arusha fundó en el año 2000, la organización Maasai Women Development Organization (MWEDO), una organización donde han sido becadas 25 mil niñas Masáis, con el apoyo del Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI).
Ndinini sostiene que fue además de su determinación, el acceso a la educación lo que cambió su destino. Una ventana inesperada al mundo, que ahora intenta replicar con las mujeres de Tanzania.
“A los 7 años el gobierno me eligió para ir a la escuela. No habría ido por mi cuenta, las aldeas esconden a los niños de los forasteros para preservar la tradición guerrera, mi madre me dijo que no sobreviviría sin mí, pensé en quedarme para salvarla, al final mi padre me dio su bendición y pude irme sin que cayera sobre mi ninguna maldición”, Ndinini se conmueve, quizá fue el azar, la suerte o un espíritu mayor que emana de la comunidad. Se fue a la ciudad con la promesa de siempre volver a su casa.
“A mi esposo lo elegí yo, en mi familia moderna, con mis hijos de 27, 22 y 20 años decidimos que habría educación, no habría más mutilación genital y no habría matrimonio forzado”, dice orgullosa de lo que tiene entre sus manos.
Además del acceso a la educación con su organización ha impulsado centros de maternidad limpios y dignos para jóvenes tanzanas, espacios donde las niñas dan a luz con comadronas capacitadas y partos tradicionales que incluyen la presencia del marido y muchas mujeres acompañan el nacimiento, espacios contra el dolor y la soledad en una región donde la tradición puede lastimarlas.

“A pesar de todas las contradicciones del Pueblo Masái, para mí es un lugar donde me cuidaron, me necesitaron y pertenecí”, Ndinini reflexiona mientras a sus espaldas hay un cerro altísimo, hileras de baobabs, conocidos como “El árbol de la vida”, crecen sobre la base de la montaña que se extiende a lo lejos.
En su rostro hay una pequeña sonrisa que vuelve del pasado, como si una mujer nueva mirara desde la altura, con sus ojos oscuros, en lo que se ha convertido. Lleva entre sus manos a todas esas mujeres pastoras que en el pasado llegaron del Río Nilo a habitar el Serengueti. Ahora juntas pueden dejar lo seco de la tierra y sentir el presente de las lloviznas tropicales.